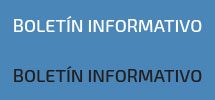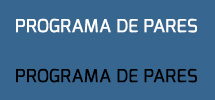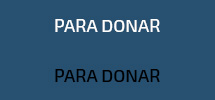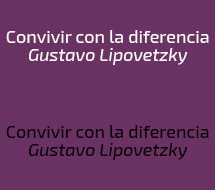Programa GENERA online
En junio y julio se ha llevado a cabo desde el Área de Pares de Proyecto Suma una nueva versión el Programa Genera, Grupo de Encuentro y reflexión sobre Esperanza, Recuperación y Autoestigma. Este programa, que se realiza en la institución desde el año 2014, es una intervención sistematizada, creada y desarrollada para acompañar y favorecer los procesos de recuperación de personas con padecimiento mental.
La novedad es que este año, por las características particulares de la situación de pandemia, se ha realizado la primera versión on line del programa. Con la participación de usuarios de los dispositivos Hospital de Día y Recuperación en Comunidad, se ha podido sostener, utilizado las herramientas que nos provee la tecnología, una actividad que ha abierto un espacio novedoso, de diálogo y colaboración entre profesionales, pares y usuarios acerca de las consecuencias del estigma y el autoestigma en relación al padecimiento mental.
La continuidad del trabajo realizado vía Zoom por el área de pares durante el 2020 permitió replantear la tarea en función de los nuevos desafíos que este momento nos impone: pensar más allá de la pandemia, apostar a los vínculos más allá de la distancia física necesaria, seguir aprendiendo y sosteniendo la vitalidad del aprender con otros.
El compromiso de los usuarios con la propuesta, su activa participación, nos habilita hoy para pensar, explorar y sumar nuevas formas de trabajo a las que el área viene realizando desde 2012.
La propuesta es siempre pensar juntos comprometidos con la riqueza que deriva de entrelazar saberes -de
profesionales, usuarios y pares- y enriquecernos mutuamente en el proceso.
Programa Genera: Descripción
El Programa consta de 6 encuentros co coordinados por profesionales y pares. Los 4 primeros siguen pautas similares:
- Tema y meta de cada sesión
- Breve punteo de lo visto en el encuentro anterior
- Se habilitan preguntas en relación al encuentro anterior
- Video de persona que ha avanzado en su proceso de recuperación (10 minutos) contando la experiencia de su proceso: obstáculos, dificultades, apoyo, impacto del estigma y el autoestigma.
- Presentación del tema del encuentro (con Power Point)
- Reflexiones y debate grupal.
El quinto encuentro es de temática abierta y se abordan aquellos temas y problemáticas que los participantes quieran profundizar a partir de la información recibida y de las reflexiones compartidas en los primeros encuentros.
En el sexto y último se realiza un breve resumen de las temáticas abordadas, una evaluación del taller por parte de los participantes y propuestas para seguir.
Tabla 1:
Programa del taller
|
Encuentros |
Video |
Guión |
|
Primero |
Video-testimonio de personas en |
Recuperación ¿Qué es y qué no es? La importancia de los testimonios en primera Usuarios: Expertos por experiencia Asociaciones de usuarios |
|
Segundo |
Testimonio de persona en recuperación de depresión |
La perspectiva de la recuperación personal y los La organización de los servicios La relación equipo/ usuario En la relación del usuario consigo mismo (esperanza, autonomía, sentido El valor de los pares y la ayuda mutua: De la soledad a la solidaridad |
|
Tercero |
Testimonio de persona en |
Estigma y Autoestigma: Estrategias Recuperar o transformar Recuperar o construir |
|
Cuarto |
Video “El perro negro” |
Pilares de la recuperación. Esperanza, respeto, responsabilidad, empoderamiento La autonomía como red Resumen de temas surgidos en el taller para profundizar |
|
Quinto |
Sin video. |
Profundización de temas que hayan ¿Qué puedo hacer yo en relación al estigma? La autorrevelación Role playing en relación al tema |
|
Sexto. |
Sin video |
Resumen de la temática del taller: Encuesta: ¿Para qué me sirvió el taller? ¿Qué cambiaría del taller? Reflexiones y propuestas para seguir. |
Autoras del artículo:
Lic. Carmen Cáceres y Lic. Norma Geffner
Más información:
Agrest, M., Geffner, N. y Garber-Epstein, P. (2017). Recuperación, un concepto de frontera (Parte I). Perspectivas internacionales. Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría, 28, 338-343.
Agrest, M., Cáceres, C. y Geffner N (2021) La recuperación: ¿Qué es la recuperación en el campo de la Salud Mental? Enciclopedia Argentina de Salud Mental, sexta edición. Fundación Aiglé.
Geffner, N. y Agrest, M. (2019). Programa Genera. Haceres Colectivos: Investigaciones y Experiencias en Salud Mental y Adicciones en Argentina. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Recuperado de
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001617cnt- 2019-10_haceres-colectivos.pdf .
Geffner, N y Agrest, M. (2021). Estudio sobre el estigma percibido y el estigma experimentado según los usuarios de servicios de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires: su impacto en la recuperación. Revista Iberoamericana de Psicología, 14(2).
Geffner, N., Zalazar, V., Castro Valdez, J., Mascayano F.y Agrest, M. (2017). Revisión de programas anti-estigma y a favor de la recuperación. Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, 63(3), 189-202

Interrogantes que el caso Chano trae a la escena pública y el movimiento de cambio que comienza a emerger
¿Qué sucesión de fallas y limitaciones hizo posible ese brutal y horrible encuentro entre una persona que tiene un padecimiento mental y un policía que frente a eso no supo más que disparar un arma sobre él? ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar antes para que ese encuentro sea posible? ¿Cuántas de las que pasaron después, cuando debatimos acerca del triste acontecimiento, no son más que un reflejo de aquellas que se fueron hilvanando y permitieron ese encuentro?
El presupuesto que se dedica a la salud mental en nuestro país, histórica e independientemente del color político de quien gobierne, es mucho menor que el recomendado por la OMS y está dedicado especialmente al sostén de los hospitales monovalentes o de especialidad.
Ese relegamiento no es ajeno al estigma social sino que responde, justamente, a lo que se llama “estigma estructural”, a la idea de que hay vidas que valen menos que otras y, por lo tanto, los Estados y las organizaciones no dedican mayores esfuerzos o presupuestos para ellas.
En ese encuentro en Exaltación de la Cruz, que fue en realidad un desencuentro, se dieron cita la falta de formación para situaciones como esta de las fuerzas de seguridad, el difícil acceso a dispositivos asistenciales, la falta de formación de agentes de salud y de creación de instancias de ayuda a la medida de las problemáticas existentes, las pobres campañas de prevención y concientización, el secreto y la vergüenza que flota sobre quienes tienen un padecimiento mental y sus familias, el uso peyorativo y estigmatizante de los términos vinculados con la salud mental y tantos otros determinantes sociales, culturales y políticos.
El tratamiento mediático de esta triste noticia no acudió a la cita pero la esperaba con sus miserias, su gusto por la grieta, sus aseveraciones proferidas con soberbia pero sin la formación o información necesaria, su falta de empatía con el sufrimiento de miles o millones de personas -máxime cuando no son públicas y están sumidas en la pobreza- y su vocación de profundizar prejuicios y miradas estereotipadas que vinculan padecimiento mental y violencia. Por supuesto, que hay excepciones.
En las mismas páginas en las que leímos en estos días acerca de este acontecimiento y de un hombre que lucha por su vida y su madre que lo acompaña con su amor de madre y su llanto, leímos también que algunos atletas que participan de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se animaron a decir que tenían algún problema de salud mental.
Esa tendencia se suma a la de muchas “celebridades” que vienen desde hace un tiempo contándonos acerca de sus padecimientos e invitando a que deje de ser un tabú hablar de ello.
Al mismo tiempo que advertimos sobre la presencia del estigma y los prejuicios, vemos que hay un gran movimiento que permitirá -esperemos- terminar finalmente con acontecimientos como el que nos convoca hoy a escribir estas líneas. Y nos mueve a recordar que la asociación entre problemas de salud mental y violencia es mucho menor que la que normalmente se cree o nos hacen creer y que es mucho más habitual que quienes tengan un padecimiento mental sean víctimas de la violencia que perpetradores.
Comisión Directiva
Proyecto Suma

Nueva propuesta de la Organización Mundial de la Salud para la atención en salud mental
El 10 de junio de 2021 tuvo lugar el lanzamiento oficial de un conjunto de documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impulsar la transformación de la atención en salud mental mundial en la dirección de ser más respetuosos de los derechos de las personas que requieren estos servicios y orientar la atención hacia la recuperación. El corazón de la propuesta incluye pasar de contar con servicios basados en los hospitales a servicios basados en la comunidad. La idea no puede decirse que sea novedosa ni original; no por ello se ha implementado en demasiados lugares de nuestro planeta. Proyecto Suma se encuentra perfectamente alineada con esta visión y se suma a la promoción de este enfoque.
Sir Norman Lab fue el presentador del evento de lanzamiento, que contó con una decena de invitados que relataron el modo en que esta nueva propuesta de la OMS los estaba guiando en su trabajo diario, y que puede verse en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Rl_Ad-Cfm_M.
El “paquete” de documentos lanzados por la OMS incluye una guía general y siete guías técnicas específicas para aplicar el modelo de centramiento en la persona y del enfoque basado en derechos a diferentes instancias: 1) los servicios para personas en crisis, 2) los servicios hospitalarios, 3) los servicios más próximos y en conexión con la comunidad, 4) el apoyo de pares, 5) servicios de apoyo para la vivienda, 6) redes generales de servicios de salud mental y, 7) servicios que promueven la ayuda domiciliaria o en espacios públicos en el seno de la comunidad.
Para cada tipo de servicio, se presentan experiencias particularmente bien alineadas con la propuesta de la OMS. Por ejemplo, para el caso de los servicios hospitalarios se relatan experiencias de centros de puertas abiertas en Noruega, Alemania y Suiza, con pocas camas, atención personalizada y decisiva participación de los usuarios en la planificación de su tratamiento. Para el apoyo de pares se destacan tres experiencias: 1) los grupos de escuchadores de voces (“Hearing Voices Groups”), el grupo “USP Kenya” y “Peer Support South East Ontario (PSSEO) – Transitional Discharge Model”). Los lugares donde tienen lugar las experiencias son variados, los desafíos son compartidos así como las formas creativas de dar respuesta a los problemas que se les plantean.
Es importante señalar el modo en que la OMS está conceptualizando los avances en materia de provisión de servicios de salud mental a nivel mundial para quedar en línea con los principios básicos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) promulgados por Naciones Unidas en 2006. Primero, destacando los servicios que pueden funcionar como modelo para que otros los imiten, en la comprensión de que mundialmente existen servicios en funcionamiento que logran compatibilizar las necesidades de atención, las exigencias clínicas, las restricciones presupuestarias y los marcos normativos con los principios generales de respeto de derechos y la promoción de la recuperación. Segundo, haciendo cada vez más lugar a voces críticas de la atención tradicional y promoviendo un nuevo balance entre los saberes profesionales y los saberes experienciales. No habrá respeto de los principios de la CDPD sin un cuidado especial por el equilibrio entre los diferentes tipos de saberes y, finalmente, sin el respeto irrestricto de todas las personas en cualquier circunstancia.
Si bien no se recopilaron experiencias de Argentina en estos documentos y, a excepción de la actual directora de Salud Mental de la OMS (Devora Kestel) y de Itzhak (Tuncho) Levav, tampoco participaron argentinos en la preparación de estos documentos, Proyecto Suma y muchas otras iniciativas sintonizan con estos principios y pueden dialogar con las experiencias reseñadas por la OMS. La lectura de estas recomendaciones es muy recomendable junto con la tarea que viene realizando la Red de Buenas Prácticas en Salud Mental para recopilar experiencias similares a lo largo de nuestro país y también en otros países y regiones.
Autor: Lic. Martín Agrest, coordinardor del Área Investigación de Proyecto Suma

Los famosos también se deprimen: la salud mental en los medios
Naomi Osaka, una gran tenista profesional ganadora de torneos llamados “mayores”, comunicó que venía sufriendo una depresión desde hacía varios años y eso la había limitado para enfrentar a la prensa durante Roland Garros. Los medios tomaron el tema de la salud mental con profesionalismo.
Guía de comunicación responsable en Salud Mental – Proyecto Suma
Recientemente, a propósito de lo sucedido con la extraordinaria tenista Naomi Osaka, dos muy buenas notas en medios periodísticos muestran formas acertadas de hablar del tema de la salud mental. Osaka fue multada en el torneo Roland Garros por no asistir a la conferencia de prensa, aunque en un primer momento no aclaró los motivos por los que había tomado la decisión.
Fue con posterioridad que manifestó que desde hacía tres años venía sufriendo una depresión, que, entre otras cosas, le dificultaba enfrentar a la prensa.
Luego de la explicitación de su dolencia, la reacción de los organizadores fue muy alentadora y se publicó en la página oficial de Wimbledon: “La salud mental es un tema muy desafiante que merece nuestra mayor atención. Es complejo y personal… lo que afecta a un individuo no necesariamente afecta a otro. Felicitamos a Naomi por compartir en sus propias palabras las presiones y ansiedades que está sintiendo y nos identificamos con las presiones únicas que los jugadores de tenis pueden enfrentar.”
Y se comprometieron a “promover la salud mental y el bienestar de los y las jugadoras “a través de nuevas acciones” para mejorar la experiencia de los protagonistas en cada uno de los campeonatos”. Otras y otros tenistas reaccionaron apoyando a Osaka, diciendo cosas muy positivas tales como: “Fue muy valiente con esta decisión” y “Me hubiera gustado abrazarla porque sé lo que se siente.”
La depresión es un trastorno mental que, de acuerdo al último censo nacional especializado, sufre aproximadamente el 9% de la población Argentina en algún momento de su vida.
En el mundo, 300 millones de personas se estima que sufrirán de depresión en un año. Y, muchas de ellas no pedirán ayuda ni le dirán a sus seres queridos cercanos cómo se están sintiendo.
El silencio, el aislamiento para ocultar el dolor y la imposibilidad de contar con ayuda pueden hacer de la depresión una experiencia aún más compleja y difícil. Esto mismo, incluso con dificultades adicionales, le sucede también a deportistas de elite y a personas de gran notoriedad pública.
Por eso, hace tiempo que algunas de estas personas aprovechan su notoriedad para ayudar a otros y alertar sobre los riesgos de no pedir ayuda. Del mismo modo, el periodismo tiene la responsabilidad de comunicar estos temas sin sensacionalismo, ubicando estas dificultades como algo que nos puede pasar a todos, facilitando y fomentando el poder hablar más abiertamente de estas experiencias, alentando la búsqueda de ayuda y, fundamentalmente, ofreciendo un panorama alentador sobre las posibilidades de tratamiento y recuperación.
Las guías de comunicación responsable sugieren, asimismo, incluir la voz de las propias personas afectadas por el padecimiento (algo que estos medios hicieron) y también colocar referencias para poder realizar consultas gratuitas (algo que en este caso habría faltado).
¡Gracias, Naomi y a quienes colaboran por sacar a la depresión, y a los trastornos mentales en general, del mundo de la debilidad y del reino del silencio!
Dos de los artículos periodísticos que abordaron el caso:
https://www.pagina12.com.ar/345812-naomi-osaka-entre-la-exposicion-y-los-problemas-de-salud-men
Autor: Lic. Martín Agrest, coordinardor del Área Investigación de Proyecto Suma

Pandemia y suicidio. No, a su utilización política; sí, a la implementación de políticas que busquen evitarlo
La pandemia por Covid-19 no da tregua en buena parte del mundo y sus consecuencias psicológicas han sido tanto extensamente comentadas como investigadas.
Los debates en muchos países no han estado exentos de posiciones encontradas en torno a la búsqueda diferentes réditos políticos de unos grupos por sobre otros. Las muertes directamente asociadas al coronavirus, el impacto emocional de la pandemia y/o de las medidas de aislamiento o de distanciamiento físico e, inclusive, las tasas de suicidio han pasado a ser campos de batalla simbólicos que unos quieren maximizar o minimizar según la conveniencia del caso.
Recientemente, una serie de notas y de estudios sobre el suicidio en tiempos de pandemia reavivaron la polémica que en un mundo ideal no debiera existir.
Este no es un tema sobre el que hacer comentarios sin rigor para que alguien pague un mayor costo político. Las afirmaciones sin fundamento de un supuesto aumento en la tasa de suicidios no solo son falsas, sino que podrían ser una sutil manera de alentar una profecía que se autocumpla.
En abril de este año, un grupo de investigadores liderados por Jane Pirkis (de la Universidad de Melbourne, Australia), muy destacada entre otras cuestiones por sus desarrollos sobre la evaluación de los procesos de recuperación en el campo de la salud mental, publicaron una notable investigación sobre qué había pasado con las tasas de suicidio en 21 países del mundo antes y después del inicio de la pandemia.
Su conclusión fue clara: en los países estudiados (que incluyen a Australia, Austria, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, México, Perú, Brasil, Rusia, España, etc.) la variación de la tasa fue nula o con tendencia al descenso.
A propósito de este estudio, The Lancet Psychiatry publicó un editorial en donde se realizan algunas afirmaciones que sintetizan el consenso alcanzado en el tema:
1. Se rechaza el uso de las estadísticas de suicidio con fines políticos, sin desconocer que quienes gobiernan están encargados de velar por la mitigación de los factores económicos y sociales que pudieran incrementar los riesgos de suicidio;
2. Se desalientan las narrativas simplificadas que reducen las complejidades del padecimiento mental a la contabilización de muertes, al tiempo que se valora la importancia de las experiencias singulares siempre y cuando no persigan objetivos sensacionalistas;
3. Se enfatiza que estamos en un momento histórico en el cual aún predomina la incertidumbre, con lo cual es imprescindible contar con sistemas de monitoreo efectivos en base a los que orientar recursos y tomar decisiones. En este sentido, el desafío es lograr que se formulen e implementen políticas para prevenir el suicidio así sea que en estos tiempos tan complejos su tasa pueda haber descendido.
Proyecto Suma está comprometido con la salud mental y el bienestar de las personas, promueve acciones y campañas en favor de la recuperación, y adhiere al no uso político de temas tan sensibles como el riesgo de suicidio.
Autor: Lic. Martín Agrest, coordinardor del Área Investigación de Proyecto Suma

¿Por qué investigamos en Salud Mental? Pensando la realidad Argentina
Reflexiones y comentarios acerca del artículo “Metas compartidas para la investigación en salud mental”
¿Qué puede aportarnos para hacer investigación en salud mental en la Argentina? Planteamos algunos aspectos preliminares para establecer las metas en Argentina. Proyecto Suma cuenta con un Área de Investigación que viene publicando diversos artículos quiere contribuir a este debate.
La editora de la revista Journal of Mental Health, Til Wykes, junto a un conjunto de investigadores destacados, acaban de publicar un documento por demás interesante sobre las metas de investigación en salud mental en el Reino Unido (Shared goals for mental health research: what, why and when for the 2020s).
Además de destacarse el modo colaborativo entre personas con experiencia académica y personas con experiencia vivida de padecimiento mental para señalar las metas generales, el documento establece los objetivos específicos que permitirían evaluar el progreso hacia las metas planteadas, propone los pasos necesarios para cumplir con los objetivos y plantea un marco temporal para lograrlo.
Las metas que plantea el documento son:
Meta 1: Investigar para lograr disminuir en un 50% el número de niños/as y jóvenes que experimentan problemas mentales persistentes.
Meta 2: Investigar para mejorar la comprensión de los vínculos entre salud física y salud mental, y eliminar la diferencia de mortalidad que se asocia al padecimiento mental.
Meta 3: Investigar para aumentar el número de nuevos y mejores tratamientos, intervenciones y apoyos para los problemas de salud mental.
Meta 4: Investigar para mejorar las opciones y el acceso a cuidados de salud mental, tratamiento y apoyo en contextos hospitalarios y comunitarios.
En estos tiempos de pandemia, en los cuales se han publicado más de 6.000 artículos sobre salud mental y Covid-19 tan solo en las revistas indexadas en PubMed, la biblioteca médica nacional de los Estados Unidos, la definición sobre prioridades de investigación en el tema reviste particular importancia.
Como no podía ser de otra manera, entre los objetivos específicos para la Meta 3 se encuentra el desarrollo y evaluación de la efectividad de las intervenciones remotas que complementen y/o refuercen las intervenciones presenciales que promueven la prevención, el apoyo y la recuperación.
El documento enfatiza que de acuerdo a datos ya existentes, el tiempo que demoran las investigaciones en salud mental en implementarse por medio de tratamientos y servicios ronda los 17 años. Sin embargo, la pandemia podría estar acelerando estos tiempos (la producción de vacunas eficaces con una velocidad sin precedentes serían un ejemplo de esta posibilidad), y la perspectiva podría ser alentadora siempre y cuando: (a) la financiación de las investigaciones pudiera alinearse con lo que se plantea, (b) se monitoreen los avances y dificultades para que todo esto se traduzca en beneficios para las personas con necesidades de atención y cuidado en salud mental, y (c) el compromiso con estas metas sea un emprendimiento compartido por investigadores y quienes toman las decisiones en materia de políticas de salud / salud mental.
En Argentina, la definición de metas equivalentes debería estar en conexión con el Plan Nacional de Salud Mental y, particularmente en consideración del capítulo 11 referido a “Monitoreo y Evaluación” (de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657).
De todos modos, las metas de la investigación en salud mental debieran ser más abarcativas y no debieran reducirse al monitoreo del marco normativo. Más que nunca, los cuidados y la atención en salud mental requerirán de los aportes que puedan generarse por medio de la investigación rigurosa en salud mental. Y, el consenso entre los organismos nacionales (como la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones) y los organismos de gestión provinciales y municipales, con los destinatarios finales de dicho aporte, sería una condición indispensable.
Autor: Lic. Martín Agrest, coordinardor del Área Investigación de Proyecto Suma

Reporte del segundo estudio PULSE de la Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar su reporte de la encuesta Pulse basado en una segunda ronda de preguntas sobre la continuidad de servicios esenciales de salud en los primeros tres meses de 2021, de la cual participaron 135 países del mundo. El reporte anterior (Pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic) había indagado la situación de estos mismos servicios entre mayo y julio de 2020, y había obtenido la respuesta de 105 países.
Básicamente, la preocupación de ambos estudios consiste en qué ha pasado durante este tiempo con la atención de otras especialidades no destinadas a las personas con COVID-19 (o con secuelas derivadas del mismo) y cuáles son los efectos de que otros servicios pudieran haber dejado de funcionar.
La pregunta no nos es ajena en tanto la atención de salud mental no fue considerada prioritaria en ningún lugar del mundo, pese a que se ha señalado repetidas veces el significativo impacto emocional que ha tenido en la población mundial en general y en quienes ya tenían algún tipo de padecimiento mental previo.
Más del 90% de los países informaron en este segundo informe haber sufrido interrupciones en la provisión de otros servicios esenciales de salud.
En particular, más de un 40% de los países reportó que sus servicios de atención primaria, rehabilitación, cuidados paliativos y tratamientos de larga duración habían sido afectados en cuanto a la disponibilidad y el acceso a los mismos, siendo que dichos servicios se dirigen a una población particularmente vulnerable.
El tamizaje para la detección de cáncer, por ejemplo, fue reportado por casi el 20% de los países como habiendo sido interrumpidos el 50% o más en sus servicios, aunque el 50% dijo haber tenido algún porcentaje de interrupción de los servicios.
Los servicios de salud mental fueron mencionados por el 45% de los países como habiendo sufrido interrupciones en su provisión.
Los programas de salud mental de las escuelas fueron interrumpidos en el 66% de los países y un 40% de los países señaló que el 50% o más de los servicios provistos se habían interrumpido.
Los servicios para adultos mayores fueron afectados según el 48% de los países y en un 10% de los países su interrupción fue superior al 50%.
La región de las Américas fue la más afectada en cuanto a los servicios de salud mental. Si, globalmente, el 45% de los países había informado tal afectación, en las Américas esta cifra llegó al 60%.
Los motivos señalados para estos problemas fueron: la insuficiencia de personal, el miedo o desconfianza respecto de los servicios de salud, la menor concurrencia de los pacientes, problemas económicos, limitaciones para circular y restricciones para movilizarse, falta de elementos de protección personal, etc.
Muchos países intentaron mitigar estos efectos por medio de diferentes estrategias: una adecuada comunicación comunitaria, la identificación de pacientes con necesidades prioritarias, la contratación de personal adicional, la redirección de los pacientes a otros lugares de cuidado o cuidado domiciliario, el aumento de la teleconsulta, intervenciones de autocuidado, formas nuevas de prescripción de medicamentos, delegación de funciones en otro personal menos calificado pero capacitado en funciones específicas, etc.
La teleconsulta mostró una amplia variación de acuerdo con los ingresos per cápita de los países. Un 96% de los países de altos ingresos se valieron de la teleconsulta. En cambio, recurrieron a esta estrategia un porcentaje cercano al 33% de los países de medianos ingresos, y algo menos de un 30% de los países de bajos ingresos.
Desafortunadamente, las bondades de la teleconsulta contribuyen a la desigualdad.
Una buena noticia es que algunos de estos indicadores mejoraron respecto del estudio realizado en 2020.
Los servicios de salud mental pasaron de tener algún nivel de interrupción en el 59% de los países al 45%. Principalmente, la mejoría se dio en un descenso de los países que habían referido que más del 50% de sus servicios se habían visto interrumpidos.
En tanto, en el primer estudio 20% de los países dijeron que 50% o más de los servicios de salud mental se habían visto interrumpido, en tanto fue el 10% de los países los que afirmaron este nivel de interrupción.
En la misma línea de la preocupación señalada por la OMS, Proyecto Suma ha participado de un estudio en cinco regiones de la Argentina, con 76 informantes claves, para conocer cómo se vieron afectados los diferentes servicios de salud mental (en la atención primaria, en los consultorios externos, en las salas de internación, en los servicios de rehabilitación, y en los servicios de urgencias).
Sus resultados fueron recientemente publicados (Impacto de la pandemia por COVID-19 en los servicios de salud mental en Argentina) por la Revista Argentina de Salud Pública en un número especial sobre COVID-19.
En este estudio se señala la agudización de las consultas debido a un intento de evitar los servicios de salud hasta que las situaciones se vuelven más inmanejables que lo habitual, limitaciones generales para efectivizar las internaciones por causas de salud mental, una creciente evitación para internar en hospitales generales y un ligero incremento de la internación en hospitales especializados, una menor disponibilidad de servicios de salud mental a los que recurrir y una afectación generalizada de los abordajes grupales.
En base a la información provista por la OMS, en coincidencia con el estudio en el que participamos, es importante tener presente que las personas no solo pueden verse afectadas por el coronavirus y que la pérdida de otros servicios esenciales de salud puede tener consecuencias igualmente gravosas sobre las personas.
El abandono de dichos servicios puede haber sido una decisión forzada para la mayoría de los países del mundo, pero el regreso al mejor funcionamiento posible de los mismos sigue siendo prioritario de implementar con la información que se encuentra disponible.
El balance entre la asignación de recursos para la atención de personas con coronavirus y para la atención de otras problemáticas de salud no parece simple y mucho menos cuando la comunidad va siguiendo día a día el número de personas contagiadas y muertas, pero desconoce las otras cifras.
Argentina no está ajena a este problema bien descripto por la OMS para 135 países de todo el mundo. Sin desconocer la gran transmisibilidad y letalidad del coronavirus, los profesionales de la salud mental también debemos enfatizar la importancia de resguardar en la medida de lo posible el adecuado funcionamiento de nuestros servicios.
Autor: Lic. Martín Agrest, coordinardor del Área Investigación de Proyecto Suma

Comentario del informe “Presupuesto 2021. Salud mental: recursos insuficientes y concentrados en el manicomio”, elaborado por ACIJ
Recientemente, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha elaborado un nuevo informe para arrojar luz sobre problemas vinculados a la salud mental de la población de Argentina y, especialmente, en conexión con la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010. En esta oportunidad el foco del informe está puesto en los recursos económicos destinados a la atención en salud mental y su grado de concordancia con algunos de los principios establecidos en dicha ley.
A saber:
(a) asignar mayores recursos para la salud mental con la finalidad de alcanzar al 10% del presupuesto de salud general;
(b) financiar programas, dispositivos y servicios que contribuyan a la vida en la comunidad de quienes hubieran tenido largas estadías en hospitales psiquiátricos o mediante los cuales se podrían evitar internaciones;
(c) disminuir de forma progresiva las camas y luego cerrar los hospitales psiquiátricos junto con el desarrollo de opciones para el cuidado, apoyo y tratamiento de las personas externadas.
El informe de ACIJ es elocuente con respecto a la insuficiencia de recursos y, también, la escasez de inversión en alternativas a la internación psiquiátrica sumada a la marcada sub-ejecución presupuestaria entre 2016 y 2019. Sin embargo, es aún más elocuente respecto de otros problemas estructurales que el informe apenas roza:
(1) No hay un buen sistema de información que permita conocer la verdadera inversión pública en temas de salud mental;
(2) la Dirección Nacional de Salud Mental se ha desprendido prácticamente de todos los efectores de salud mental, cuenta con muy pocos servicios y programas que no hubieran pasado a otras jurisdicciones (por ejemplo, a la órbita de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y tiene una muy limitada capacidad de incidencia respecto de la planificación y de la atención en salud mental en el país;
(3) no hay modo de saber cuál es el porcentaje de la inversión en salud mental que se destina a los hospitales psiquiátricos (que se supone que debían cerrarse) y cuál el porcentaje destinado a otros efectores de la red de salud mental.
La información disponible y que toma en cuenta ACIJ es verdaderamente parcial y limitada. Por lo tanto, si bien sus conclusiones pueden intuirse como acertadas, deben tomarse con cautela. El análisis se basa en la inversión que realiza “el Ministerio de Salud (a través de la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Programa 42), los dos hospitales monovalentes sujetos a la jurisdicción nacional (Colonia “Dr. Manuel A. Montes de Oca” y al Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)”.
En base a esa información tiene poco sentido concluir que la mayor inversión en salud mental en el país se sigue haciendo en los hospitales psiquiátricos ya que la inversión desde el Estado nacional es ínfima comparada con lo que se invierte desde los organismos provinciales y municipales. Podría ser el caso que los otros organismos gubernamentales invirtieran proporcionalmente más en programas de inclusión social que en hospitales monovalentes y, en tal sentido, la proporción total fuera diferente a la concluida por ACIJ.
De todos modos, es cierto que otras informaciones son concurrentes con lo señalado por ACIJ y no hay discusión posible respecto de que:
(a) el objetivo de cerrar los hospitales no se cumplió;
(b) las medidas para facilitar las externaciones y evitar las internaciones fueron insuficientes;
(c) la inversión en salud mental sigue siendo escasa.
En base a estudios en los que participó Proyecto Suma se puede estimar que los hospitales generales han tenido complicaciones adicionales durante la pandemia para poder recibir pacientes y que las internaciones que se realizaron tendieron a concentrarse en los hospitales que, de acuerdo con la ley 26.657, se suponía que debían cerrarse. Los pacientes han evitado concurrir a hospitales en los cuales también se atendían pacientes con COVID-19, los servicios han tenido que reestructurarse para hacer lugar a una mayor afluencia de pacientes con COVID-19 y eso implicó reducir o cerrar salas de internación psiquiátrica en los hospitales generales, se redistribuyeron las tareas y el personal se vio afectado a tareas vinculadas al COVID-19, etc. En este sentido, el objetivo de priorizar los hospitales generales para realizar las internaciones por temas de salud mental se ha visto fuertemente cuestionado en estos tiempos de pandemia.
La inversión en salud mental está más pendiente que nunca y, particularmente, si consideramos que la pérdida de seres queridos a causa del coronavirus, la incertidumbre, el miedo, el aislamiento, la angustia, las dificultades económicas y la alteración de buena parte de las rutinas, anticipan mayores necesidades de cuidado de la salud mental. Y, la reasignación de los recursos para esta inversión nunca es fácilmente aceptable por el conjunto de trabajadores y por los destinatarios de estos recursos. Tal vez un buen inicio sea contar con mejor información desagregada para poder monitorear si verdaderamente la inversión en salud mental se dirige a la atención en la comunidad o sigue concentrada en las internaciones prolongadas en lugares cerrados y sin apuesta alguna por la mayor autonomía e inclusión posible de todas las personas.
Autor: Lic. Martín Agrest, coordinardor del Área Investigación de Proyecto Suma

Nuestro dispositivo Adultos Mayores amplía su atención a todo del país
Más información: info@proyectosuma.org.ar / (011) 4831-9946
Durante el 2020 nos enfrentamos con el gran desafío de contribuir a contrarrestar los efectos negativos que la pandemia tuvo sobre las personas y, especialmente, sobre aquellas más vulnerables.
Las herramientas tecnológicas, lo sabemos, resultaron fundamentales para mitigar el aislamiento y la soledad que las condiciones sanitarias impusieron. Para ello debimos trabajar de modo intenso sobre la brecha digital, propiciar que todas las personas accedan a las nuevas formas de atención virtual.
Los adultos mayores tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la Covid-19. A la vez, el aislamiento y la soledad, tienen un impacto particular en ellos. Integran una población que en general no tiene un hábito ni un manejo facilitado a la tecnología.
Por todo ello, nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos, desde un principio, tanto a diseñar un sistema de atención integral virtual como a facilitar el acceso de los usuarios a la tecnología en función de los recursos disponibles y posibilidades de cada situación.
Hemos logrado, a partir de un trabajo mancomunado, buenos resultados. En la actualidad contamos con múltiples propuestas y actividades virtuales, también acompañamos el acceso y la integración a ellas según las necesidades y posibilidades de cada participante.
Consideramos que, a futuro, coexistirán las modalidades virtuales y presenciales de atención. Es por ello que hacemos extensiva nuestra propuesta a personas que residen en otros lugares del país.
Hacer click aquí para mayor información sobre el proceso de admisión.
Adultos Mayores incluye:
- Intervenciones individuales
- Tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos
- Evaluación neurocognitiva y estimulación neurocognitiva
- Intervenciones grupales
- Encuentros musicales
- Taller de Estimulación Cognitiva
- Taller de Reflexión
- Taller de Herramientas Tecnológicas
- Taller de Arte
- Taller de Yoga
- Taller de Teatro
- Taller de Proyectos
- Taller de Tango
- Tercer Club


Posicionamiento del Foro frente al pronunciamiento de las autoridades sanitarias sobre la campaña de vacunación en Argentina contra COVID-19
Desde el Foro de sociedades, organizaciones de la sociedad civil y universidades recibimos con satisfacción el pronunciamiento de los ministras y ministros de salud de Argentina del 5 de marzo del corriente año. Este documento es una demostración cabal de que, pese a las enormes dificultades que plantea esta condición excepcional de la pandemia y más allá de las diferencias políticas, las principales autoridades sanitarias de nuestro país muestran un fuerte compromiso para gestionar la salud desde una postura democrática, madura y comprometida con la Salud Pública.
Cuando el objetivo común es la salud y el bienestar de todos y de todas, es posible aunar esfuerzos para lograrlo. Invitamos a los medios de comunicación y a toda la población a hacer lo mismo.
Adhieren
Asociación Argentina de Anticoncepción (AMAdA)
Asociación Argentina de Cirugía Pediátrica ACACIP
Asociación Argentina de Disfagia (AAD)
Asociación Argentina de medicina y cuidados paliativos
Asociación Argentina de Nutricionistas y Licenciadas en Nutrición (AADYND)
Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto juvenil y profesiones afines (AAPI)
Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP)
Asociación Argentina de Sexología y educación sexual (AASES)
Asociación Ciclo Positivo
Asociación Civil Surcos
Asociación de Economía de la Salud (AES)
Asociación de Medicina Interna de Rosario AMIR
Asociación de Medicina Interna de Venado Tuerto AMIVET
Asociación de psicólogas y psicólogos de Buenos Aires (APBA)
Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)
Asociación Entrerriana de Nutrición (AEN)
Asociación Metropolitana de Medicina Familiar AMMF
Asociación Toxicológica Argentina (ATA)
Capítulo Argentina RedBioética
Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG)
Foro Argentino de Medicina Clínica
Fundación emergencias
Fundación HCV sin Fronteras
Fundación Huésped
Instituto del Conurbano de la UNGS
Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI)
Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho
Proyecto Suma
Red Argentina de investigadoras e investigadores en salud (RaIIS)
SAEA (Sociedad Argentina para el Estudio de las Adicciones)
SASIA Sociedad Argentina de Salud integral en la Adolescencia
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD)
Sociedad Argentina de Emergencias (SAE)
Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE)
Sociedad Argentina de Gerontología (SAGG)
Sociedad Argentina de Gerontología Geriatría
Sociedad Argentina de Infectología SADI
Sociedad argentina de investigación clínica (SAIC)
Sociedad Argentina de Medicina Interna General SAMIG
Sociedad Argentina de Medicina Pre-hospitalaria (SAMPRE)
Sociedad Argentina de Medicina SAM
Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAPI)
Sociedad Argentina de Protozoología (SAP)
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE)
Sociedad Argentina de Reumatología (SAR)
Sociedad Argentina de Virología (SAV)
Sociedad Científica de Emergentologia Argentina (SCEA)
Sociedad de Medicina Interna de Córdoba SMICBA
Sociedad de Medicina Interna de La Plata SMILP
Sociedad de Medicina Interna de Pergamino
Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe
Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA)
Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM)